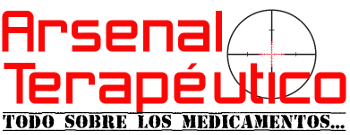Desde el pasado 2 de abril (Día de la Liberación), el presidente Donald Trump ha recurrido a disposiciones legales excepcionales para modificar unilateralmente los aranceles que impone a los principales países exportadores hacia Estados Unidos, sin necesidad de aprobación del Congreso. Su objetivo declarado es aumentar la recaudación fiscal sin tocar los beneficios de las grandes empresas ni los intereses de las grandes fortunas estadounidenses. Espera obtener entre 2 y 5 billones de dólares adicionales en los próximos diez años. Con esta maniobra, afirma además querer impulsar la reindustrialización del país. Aunque sus pretensiones son objeto de controversia, el presidente estadounidense sigue convencido de la validez de su programa neomercantilista. Hoy, tiene a Suiza entre ceja y ceja.
Un Consejo Federal incrédulo
El 1 de agosto, día de la fiesta nacional suiza, cuando las negociaciones sobre el arancel del 31 % anunciado en abril parecían encaminarse hacia un “compromiso razonable”, Trump sorprendió a sus interlocutores al anunciar una tasa del 39 %, aplicable a partir del 7 de agosto, es decir, ocho puntos más alta que la propuesta inicial. Por ahora, los productos farmacéuticos y el oro —que Suiza se limita a fundir, refinar y estampar— no se ven afectados por estas medidas. Tampoco lo está la industria farmacéutica, a pesar de ser el principal punto de fricción entre ambos países: en 2024, sus exportaciones representaban el 48 % del total suizo hacia Estados Unidos.
¿Por qué esta excepción? Porque es probable que Estados Unidos no pueda prescindir, al menos de momento, de las importaciones farmacéuticas suizas en sectores estratégicos, como los medicamentos oncológicos patentados. Como en una partida de billar, la industria farmacéutica está en el punto de mira, pero el inquilino de la Casa Blanca apunta primero a los relojes (7 % de las exportaciones), los instrumentos de precisión (6 %) y las máquinas (5 %), que en conjunto no alcanzan ni el 40 % del peso de las exportaciones farmacéuticas. La maniobra busca ejercer presión sobre el gobierno helvético, históricamente comprometido con la defensa de los intereses de la plaza económica suiza, para que compense de algún modo el déficit comercial que Washington mantiene con Berna (38.500 millones de dólares, lo que representa el 3,2 % del déficit total de la balanza comercial estadounidense en 2024).
Jugar con las contradicciones entre grandes potencias
Contrario a la imagen que proyecta, Suiza es una potencia económica considerable, aunque maneje con destreza la retórica de la pequeñez. Ciertamente, no puede compararse con Estados Unidos, China, la Unión Europea o Japón, motivo por el cual su estrategia ha sido siempre mantener buenas relaciones con las grandes potencias, tratando de beneficiarse de sus rivalidades. Así, durante las dos guerras mundiales, la Confederación supo desarrollar su plaza financiera y su industria exportadora manteniendo vínculos económicos lucrativos tanto con Alemania como con el Reino Unido y Estados Unidos.
Tras la Segunda Guerra Mundial, logró resolver su contencioso con los Aliados –derivado de sus intensos lazos económicos con las potencias del Eje–, que había provocado el bloqueo de sus activos en Estados Unidos, el boicot a algunas de sus empresas y la exigencia de restitución del oro robado por los nazis y adquirido por Suiza, así como de los fondos alemanes depositados en sus bancos. Finalmente, y gracias al inicio de la Guerra Fría y a su alineación con el bloque occidental (Acuerdos de Washington, 1946), Suiza pudo saldar la deuda con un pago simbólico de 250 millones de francos suizos, muy inferior a lo que se había reclamado en un principio.
En enero de 1950, Suiza fue uno de los primeros países occidentales en reconocer a la China Popular, a la que ya entonces consideraba, pese a su régimen comunista, una potencia económica en ciernes. En 1960, optó por incorporarse a la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC), junto con el Reino Unido, Austria y los países escandinavos, una estructura mucho más flexible que le permitía mantener su independencia frente a los grandes bloques. En 1982, firmó su primer acuerdo bilateral con China. Ya en los años noventa, rechazó tanto el Espacio Económico Europeo (EEE) como una eventual adhesión a la UE, buscando posicionarse como intermediaria entre Europa, Estados Unidos y las economías emergentes de Asia, en especial China. Como ha escrito el historiador suizo Sébastien Guex, “la gran burguesía bancaria e industrial helvética se ha vuelto virtuosa en el arte de explotar las contradicciones entre grandes potencias imperialistas para avanzar sus propios intereses”.
¿Fin de la luna de miel entre Suiza y Estados Unidos?
Tras la desaparición de la Unión Soviética en 1991, Suiza dejó de ejercer el rol de discreta representante de los intereses estadounidenses en países como Cuba (desde 1961), Egipto (de 1967 a 1974) –periodo en el que acogió con los brazos abiertos a representantes de los Hermanos Musulmanes, respaldados por Washington para contrarrestar el nacionalismo árabe de Nasser–, Irán (de 1980 a 1981) o Vietnam (de 1975 a inicios de los años 90). Para entonces, Suiza ya era una potencia económica rival, sobre todo en los sectores bancario e industrial.
Presionados por Estados Unidos –que no veía con malos ojos debilitar la plaza financiera suiza–, UBS y Credit Suisse solo lograron sortear el escándalo de los fondos judíos en desuso (1995-1998) tras pagar 1250 millones de francos suizos (unos 2000 millones de euros actuales) a un fondo de compensación destinado a indemnizar a los herederos de los titulares de esas cuentas, a los trabajadores forzados explotados por empresas suizas, a los refugiados rechazados en la frontera suiza y a los supervivientes del Holocausto perjudicados por las instituciones helvéticas. Este caso obligó al Consejo Federal a crear una comisión, presidida por el historiador Jean-François Bergier, para esclarecer las relaciones entre Suiza y la Alemania nazi.
En 2008, acusada de ayudar a contribuyentes estadounidenses a ocultar activos no declarados, UBS tuvo que pagar una multa de casi 780 millones de dólares a Estados Unidos y entregar la lista de miles de clientes sospechosos de evasión fiscal. Esto obligó a Suiza a renunciar progresivamente a su tradicional secreto bancario. Desde 2010, una ley estadounidense obliga a las entidades extranjeras a declarar los activos de ciudadanos estadounidenses, y Suiza tuvo que firmar un acuerdo específico para su aplicación. Desde entonces, varios bancos suizos han sido sancionados o han tenido que llegar a acuerdos para evitar procesos judiciales.
¿Por qué Washington apunta ahora a la industria farmacéutica suiza?
Desde los años 70, Estados Unidos acusa a la industria farmacéutica suiza –con empresas como Roche, Ciba-Geigy y Sandoz– de competencia desleal, por su dominio en determinados segmentos del mercado global. En los años 80, bajo presión de Pfizer y Merck, denunció que Suiza se beneficiaba de un sistema de patentes más laxo. Ya en los años 90, a través de la OMC y los acuerdos TRIPS, Washington impuso una protección más estricta de la propiedad intelectual. Las tensiones con la industria suiza aumentaron, y esta fue acusada de distorsionar la competencia y de fijar precios excesivos en el mercado estadounidense para financiar su investigación y desarrollo. La ofensiva de Trump no es más que el desenlace de un largo conflicto.
En los sectores farmacéutico y financiero, Suiza representa una verdadera competencia para el capitalismo estadounidense. Controla entre el 5 % y el 7 % del mercado mundial de medicamentos y ocupa el quinto lugar entre los mayores exportadores globales. Alberga las sedes de dos gigantes del sector –Roche y Novartis–, entre las más innovadoras del mundo. Cada empleado en Suiza genera cientos de miles de francos suizos en valor añadido. Además, la Confederación posee posiciones casi monopólicas en tratamientos contra el cáncer, enfermedades degenerativas o dolencias raras.
En el Libro III de El Capital, Marx escribe:
“los capitalistas, a pesar de las rencillas que les separan en el campo de la concurrencia, constituyen una verdadera masonería cuando se enfrentan con el conjunto de la clase obrera”. Hoy, el conflicto entre monopolios se libra a escala planetaria y con el respaldo de los Estados. Desde la crisis de 2008, los grandes intereses económicos ya no disimulan sus choques. EE. UU. lidera la ofensiva, consciente de que ha perdido su antigua “supremacía natural”.
¿Ceder completamente para salvar lo esencial?
Para las empresas suizas, el golpe parece especialmente severo: en 2024, sus exportaciones a Estados Unidos representaban el 18,6 % del total de sus ventas al extranjero. Según varios institutos de previsión económica, la aplicación de estas medidas podría reducir el crecimiento de Suiza en 2025 y 2026, del 1 % previsto, al 0,7 %, e incluso al 0,3 %. El desaire resulta aún más humillante si se considera que el Reino Unido (con aranceles del 10 %, aunque sujetos a ciertas restricciones) y la Unión Europea (15 %) han logrado condiciones más ventajosas, a pesar de que todavía quedan varios puntos por resolver. Es posible que el ataque contra Suiza tenga también como objetivo a Alemania y a la UE, a quienes Estados Unidos parecería querer advertir que está dispuesto a una escalada.
Los partidos gubernamentales suizos, por supuesto, muestran profundas divisiones sobre cómo responder a este desafío, al que deben reaccionar con urgencia. Esto es aún más significativo si se considera que la Big Pharma es hoy el buque insignia de la industria helvética. Así, el exdiplomático Tomas Borer, director de una prestigiosa agencia de consultoría, advirtió a las autoridades que cedieran por completo, durante una entrevista concedida el 3 de agosto al muy conservador Neue Zürcher Zeitung. Este antiguo negociador del caso de los fondos judíos en desuso (1996–1998), entonces embajador en Alemania, para justificar la actitud del gobierno suizo de la época, declaró al diario belga Le Soir, el 11 de julio de 1997: “No éramos más que una isla en el océano alemán”. Hoy, propone ofrecer a Donald Trump las compensaciones necesarias para proteger los intereses vitales de los grandes grupos suizos.
Sugiere aumentar las inversiones suizas en Estados Unidos ya hay 500 empresas helvéticas activas allí, que emplean a 400 a000 personas–, comprar gas natural licuado, incrementar la adquisición de armamento estadounidense, y también levantar las protecciones arancelarias y no arancelarias (sanitarias) que actualmente resguardan a la agricultura suiza. De forma adicional, recomienda enviar a Washington a Guy Parmelin, ministro de la UDC (el partido nacionalista de derecha, cercano a los republicanos estadounidenses), “un anciano blanco que habla con acento francés” (sic). Algunos asesores incluso sugerían encontrarse con Trump en un campo de golf, donde suele estar de mejor humor. Borer insiste en que Estados Unidos es una superpotencia y que Suiza no debe intentar oponerse frontalmente.
Imaginemos por un momento que Trump considerara transformar a Suiza en un estado estadounidense de pleno derecho, después de Canadá y Groenlandia. Podría convertirse en un paraíso fiscal al servicio de los millonarios americanos en el corazón de Europa, a poca distancia de estaciones de esquí ya controladas por capitales norteamericanos, como Crans-Montana, y de la sede del Foro Económico Mundial en Davos. Todo ello, además, a pocas horas en avión de las colonias costeras mediterráneas que pueblan los sueños del presidente: la isla albanesa de Sazan, donde su yerno va a invertir 1400 millones de dólares para construir un complejo turístico de lujo para superricos, o la Franja de Gaza, cuyo control Trump anunció querer tomar, en febrero pasado, con la intención de convertirla en la futura Riviera de Oriente Medio. Al fin y al cabo, el CEO de Novartis ya es estadounidense y una anexión así evitaría que la Big Pharma helvética tuviera que trasladar aún más inversiones a territorio estadounidense… ¿No fue acaso un humorista norteamericano quien, el pasado 1 de abril, ya imaginó un escenario similar?
La Big Pharma helvética no carece de recursos
La imposición de aranceles del 39 % en el mercado estadounidense podría, ciertamente, reducir de forma significativa los beneficios de la Big Pharma suiza. Sin embargo, en los últimos cinco años, Roche ha registrado una ganancia neta media anual de €12 300 millones (sus dividendos han crecido un 6,3 %) y Novartis, de €13 200 millones (con un aumento de dividendos del 16,6 %). Estas empresas y sus accionistas cuentan, por tanto, con amplios márgenes de maniobra.
Además, la industria farmacéutica no esperó al último arrebato de Trump para tomar precauciones. En 2024, el tercer país importador de productos suizos –y el primero en lo que respecta a productos farmacéuticos, ligeramente por delante de Estados Unidos– es un pequeño Estado miembro de la Unión Europea, con apenas dos millones de habitantes: Eslovenia. La empresa suiza Sandoz adquirió allí, en 2002, la compañía Lek, especializada en biosimilares (análogos a los genéricos, por ser más económicos, pero aplicados a medicamentos biológicos utilizados en tratamientos contra el cáncer, la diabetes, los anticuerpos monoclonales, etc.). Desde entonces, Suiza ha convertido a Eslovenia en su principal sucursal farmacéutica.
Para los aranceles, basta con que la última fase de producción de un medicamento tenga lugar en Eslovenia para que este sea contabilizado como exportación eslovena y, por ende, sujeto a los derechos de aduana de la UE al ingresar en el mercado estadounidense. Podemos confiar en que Sandoz y Novartis, ya firmemente implantadas en el país, trasladarán allí una parte aún mayor de su producción si resulta necesario. De hecho, el transportista suizo Kuehne+Nagel ya ha construido un gigantesco almacén de 38 000 m², especializado en el almacenamiento de medicamentos con control de temperatura, a escasa distancia del aeropuerto de Liubliana. Por supuesto, no basta con exportar medicamentos suizos a Eslovenia para reexportarlos a Estados Unidos bajo la etiqueta de la UE, pero este rodeo puede ofrecer oportunidades, con un poco de imaginación.
¿Y si el pueblo suizo dijera basta?
Desde el año 2000, el franco suizo se ha revalorizado un 48 % frente al dólar y un 66 % frente al euro. Esta constante apreciación de la moneda en el mercado de divisas ha sido absorbida gracias a los aumentos de productividad de la industria exportadora, combinados con una política extremadamente restrictiva en materia de salarios y gasto público: en términos reales, los salarios de 2024 aún no han recuperado los niveles de 2021; la deuda neta del país representa solo el 17,2 % de su PIB y su déficit presupuestario para el ejercicio 2024 equivale a apenas un milésimo del gasto total.
No obstante, ante el desafío arancelario planteado por Trump, la asociación patronal de la industria mecánica, Swissmem, ha presentado una lista de diez exigencias al gobierno federal. Entre ellas: congelar el gasto social y las medidas medioambientales, firmar nuevos acuerdos bilaterales, dar prioridad a los Acuerdos Bilaterales III con la Unión Europea (cuyo anteproyecto está actualmente en consulta pública en Suiza), y suprimir el control de las inversiones extranjeras (Lex China).
Si el bienestar de la mayoría de la población suiza fuera la prioridad del gobierno helvético, no cedería a las exigencias de Trump, que apuntan cada vez más claramente a una dictadura planetaria de los multimillonarios. Por el contrario, buscaría fortalecer alianzas industriales y comerciales con países que intentan resistírsele. Lanzaría un vasto programa de inversión pública en vivienda social, transporte público, protección medioambiental, investigación científica y solidaridad internacional. Denunciaría el genocidio actual en Gaza y ofrecería una ayuda médica masiva a las víctimas de la ofensiva colonial israelí. En resumen, se negaría a seguir la espiral de desmantelamiento social, ecológico y humanitario que hoy amenaza al mundo.
Medidas así responderían a necesidades sociales y ecológicas reales, además de a un elemental sentimiento de justicia. También contribuirían a frenar la constante apreciación del franco suizo en tiempos de auge proteccionista –el bajísimo nivel de endeudamiento del país provoca mecánicamente el fortalecimiento de su moneda–. La Confederación dispone hoy de todos los medios necesarios, dadas sus excepcionales condiciones financieras. Sin embargo, solo una movilización social de gran envergadura podría forzar un giro de esta magnitud en una política socioeconómica actualmente dictada por los intereses de una ínfima minoría. Nombrarlo ya constituye un primer paso en esa dirección.
12/08/2025
Jean Batou es profesor emérito de historia internacional contemporánea en la Universidad de Lausana.
Origen: ¿Trump quiere anexionarse Suiza? – Viento Sur