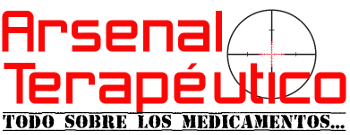Colombia enfrenta el reto de convertir su riqueza natural en una industria fitoterapéutica competitiva y confiable.
Al ser uno de los países más biodiversos del mundo, Colombia cuenta con condiciones ideales para convertirse en líder global del desarrollo de productos fitoterapéuticos. Sin embargo, esta industria avanza con pasos inciertos y poco coordinados. Las cifras son escasas, las políticas públicas fragmentadas y el conocimiento científico aún no logra traducirse en cadenas productivas estables ni en una regulación robusta.
Una investigación de The Nature Conservancy (TNC) Colombia señaló que solo en la región de la Orinoquia hay un inventario de más de 900 plantas con potencial alimenticio o medicinal. Según Andrés Zuluaga, director de Conservación de este organismo, en esa zona del país “está todo por hacer, y tenemos la posibilidad de desarrollar toda una economía basada en productos no tradicionales”. Al aprovechar ese potencial, no solo se transformaría la industria farmacéutica, también se les daría un impulso a conceptos como la bioeconomía.
Colombia podría seguir los pasos de países como Reino Unido, que, a pesar de no tener la misma riqueza natural, ha construido un modelo productivo que cuenta con soluciones basadas en la naturaleza, mercados de carbono y biodiversidad, “y les ha sacado ventaja económica a productos como tintes naturales, frutos nativos, cosméticos y medicinas”, agregó Zuluaga.
A pesar de su potencial, el país parece estar lejos de tener una política nacional clara, y muchas de las especies vegetales con viabilidad medicinal se desaprovechan por falta de articulación entre sectores. Para el profesor Ramiro Fonnegra, biólogo de la Universidad de Antioquia, investigador y uno de los mayores referentes del tema en el país, “la fitoterapia en Colombia ha sido históricamente marginada del ámbito científico, industrial y político”. Y aunque en los últimos cinco años se han hecho esfuerzos aislados, como el desarrollo normativo sobre cannabis medicinal o ciertos convenios académicos con la industria farmacéutica, no se ha logrado consolidar un modelo de desarrollo para el sector.
La crítica de Fonnegra está respaldada con estudios oficiales. El Análisis de Impacto Normativo (AIN), elaborado por el Ministerio de Salud en 2023, reveló profundas deficiencias en la regulación de las Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) para productos fitoterapéuticos. Según el documento del Ministerio de Salud, la normativa vigente es insuficiente, está desactualizada y no armoniza con los estándares internacionales. Además, los fabricantes enfrentan obstáculos técnicos y económicos que dificultan su cumplimiento, lo que afecta tanto la competitividad del sector como la confianza del consumidor.
Por otra parte, el diagnóstico técnico de la cadena de valor fitoterapéutica, liderado por el Programa de Calidad para el Sector Farmacéutico (GQSP Colombia), mostró que gran parte de los productos a base de plantas medicinales son elaborados de manera artesanal, sin procesos estandarizados ni certificaciones que garanticen calidad, eficacia y seguridad. Este nivel de informalidad, sumado a la baja inversión en investigación y desarrollo, ha limitado el crecimiento del sector.
Aun así, existen mecanismos institucionales que buscan regular y dar confianza al mercado. El Invima, por ejemplo, cuenta con la Sala Especializada de Productos Fitoterapéuticos y Suplementos Dietarios (SEPFSD), integrada por expertos independientes del sector privado. Esta sala evalúa la calidad y eficacia de los productos antes de autorizar su comercialización, y promueve estándares de calidad mediante auditorías y certificaciones BPM. No obstante, su alcance es limitado frente a la magnitud del mercado informal y la falta de incentivos para formalizarlo.
Pocos avances
Al revisar los últimos cinco años, el balance de la fitoterapia en Colombia es poco alentador. Si bien se registran avances puntuales, estos no han logrado modificar de manera sustancial la situación de rezago que enfrenta el sector. Fonnegra es categórico: “En los últimos años lo único nuevo que se ha hecho es lo poco que se permitió con el cannabis medicinal”. Más allá de ese ejemplo y de la aprobación de un producto a base de la planta conocida como ‘cabello de ángel’, con potencial para el control de la diabetes, el investigador aseguró que no se han introducido innovaciones relevantes en la industria.
Su apreciación se sustenta en lo observado durante su participación en la Sala Especializada de Fitoterapéuticos del Invima, en donde las solicitudes que llegan con regularidad corresponden a renovaciones de registros antiguos o modificaciones menores en presentaciones farmacéuticas, pero no a desarrollos novedosos. En su opinión, este estancamiento evidencia la falta de políticas públicas que incentiven la investigación aplicada y la creación de productos nacionales con valor agregado.
Ejemplos de este rezago aparecen incluso en las plantas consignadas en listados oficiales del Invima. El libro Plantas medicinales y otros recursos naturales aprobados en Colombia con fines terapéuticos (2024), de Fonnegra, menciona casos como la riñonera –empleada en comunidades del Chocó y del Caribe para expulsar cálculos renales– o el curazón de maravilla, tradicionalmente utilizado contra la tos seca. Aunque registran usos medicinales comprobados por generaciones, no han sido objeto de procesos de innovación ni de registro formal.
En contraste, plantas foráneas como la buganvilla, menos efectivas para esos mismos síntomas, sí cuentan con aprobación; una paradoja, dijo el investigador, que “ilustra cómo la riqueza local se desaprovecha” mientras se importan opciones externas.
El caso del cannabis medicinal también sirve como referencia para identificar oportunidades y límites en esta industria. Aunque Colombia regula su cultivo y cuenta con condiciones óptimas para producirlo, la complejidad normativa y las trabas burocráticas frenaron muchos emprendimientos locales, que terminaron quebrando o reduciendo su alcance. Fonnegra advirtió que, incluso, con esta planta, considerada la más avanzada en términos de regulación, el país se ha rezagado en comparación con otros competidores de la región.
Desde la Organización Mundial de la Salud se ha insistido en que la medicina natural no debe seguir tratándose como alternativa, sino como complementaria a la medicina convencional. La propuesta apunta a reconocer el valor de estos tratamientos dentro de sistemas de salud formales y con respaldo científico. Para Fonnegra, esta recomendación abre una puerta, pero Colombia aún no la ha aprovechado.
Mientras tanto, otros sectores científicos en el país sí han mostrado avances. La química farmacéutica y la investigación en nanotecnología lograron establecer alianzas con la industria, generando productos competitivos y procesos innovadores. La fitoterapia, en cambio, permanece rezagada. “Ni siquiera las universidades han hecho esfuerzos suficientes por incluir esta área en sus programas de formación. Faltan farmacólogos, químicos farmacéuticos y biólogos que comprendan el potencial de las plantas medicinales y que puedan formular productos de calidad”, afirmó el investigador.
Los diagnósticos oficiales coinciden con esta percepción. El análisis técnico del GQSP Colombia mostró que gran parte de los avances se concentran en manuales de calidad, capacitación aislada y esfuerzos de laboratorio, pero no en la creación de cadenas productivas robustas. El documento también identifica la débil articulación de asociaciones de productores, la falta de trazabilidad en la recolección de plantas y la escasa inversión en infraestructura para estandarizar procesos. En otras palabras, se producen lineamientos y estudios, pero no se concreta la transformación del conocimiento en mercado.
Del potencial a la realidad
El reto de Colombia no es descubrir que tiene plantas con propiedades medicinales, pues esa certeza existe desde hace siglos en comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas. El desafío es encontrar cómo convertir esa riqueza en una industria capaz de competir en el mercado internacional. Para el director de Conservación de TNT es necesario trabajar en la viabilidad económica para las comunidades productoras de las plantas, debe existir una conexión con mercados, crear una relación entre los centros de investigación y la industria, hace falta financiamiento y urge tratar de escalar modelos exitosos.
El diagnóstico técnico del Programa de Calidad para el Sector Farmacéutico (GQSP) es igual de claro: la producción de fitoterapéuticos en Colombia carece de trazabilidad, opera con infraestructura insuficiente y depende de asociaciones de productores débiles y desarticuladas. Sin resolver esas falencias, ningún producto puede cumplir con las certificaciones internacionales que exigen mercados como la Unión Europea o Estados Unidos. En otras palabras, el país tiene los insumos, pero no las garantías de calidad que abren puertas afuera.
La comparación regional no es menos incómoda. En Brasil, el sistema de salud pública permite a los pacientes escoger entre medicamentos convencionales o preparados vegetales, con fitoterapéuticos producidos en laboratorios universitarios que luego escalan a nivel industrial. Perú y Ecuador han avanzado en normativas que incluyen a las plantas medicinales dentro de sus políticas de salud, mientras que México ya cuenta con cadenas productivas robustas que integran a comunidades rurales en la provisión de materia prima. Fonnegra admitió que frente a estos referentes “Colombia está muy, muy atrasada”.
Parte del rezago se explica por el déficit de talento humano especializado. El investigador insistió en que las universidades colombianas han dejado de lado la fitoterapia. “Ni siquiera han hecho esfuerzos suficientes por incluir esta área en sus programas de formación. Faltan farmacólogos, químicos farmacéuticos y biólogos que comprendan el potencial de las plantas medicinales y que puedan formular productos de calidad”, aseguró.
La normativa es otro punto neurálgico. El Análisis de Impacto Normativo del Ministerio de Salud subrayó la necesidad de actualizar las Buenas Prácticas de Manufactura y armonizarlas con estándares internacionales. De no hacerlo, cualquier intento de exportación se estrella con un muro regulatorio. El documento advirtió, además, que una regulación inadecuada o desactualizada “puede crear barreras sanitarias y de salubridad para la entrada de determinados productos en el mercado”. A esta realidad se suma el giro conceptual de la OMS, que ya no habla de medicina alternativa, sino de medicina complementaria. El cambio no es semántico: implica reconocer que los preparados vegetales pueden convivir con la medicina convencional, siempre que se desarrollen bajo criterios científicos de calidad y eficacia.
El país tiene un camino doble: hacia adentro, integrar la fitoterapia en políticas de salud, programas académicos y cadenas productivas que beneficien a comunidades locales; hacia afuera, ganar credibilidad con certificaciones y estándares que lo hagan atractivo en los mercados globales.
¿Qué son los fitoterapéuticos?
Según el Invima, los productos fitoterapéuticos son preparados cuyo principio activo proviene exclusivamente de plantas medicinales o combinaciones de estas, y deben estar empacados y etiquetados como productos de uso terapéutico. No contienen sustancias químicamente definidas ni aisladas, una diferencia clave con los fármacos sintéticos. Tampoco deben confundirse con suplementos dietarios ni con prácticas como la homeopatía.
Origen: ¿Qué tanto aprovecha la industria farmacéutica nacional la riqueza natural del país? – Semana