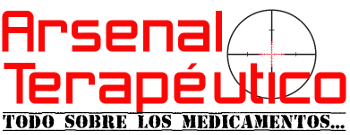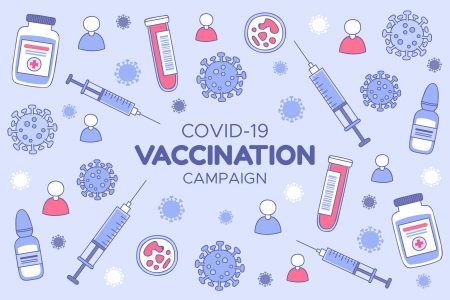En el ámbito de la salud pública mundial, pocos asuntos generan tanta controversia y debate como la vacunación infantil. Durante décadas, la vacunación masiva se ha erigido en una especie de dogma sanitario, defendido con vehemencia por las instituciones y convertido en piedra angular de los sistemas de salud.
Pero lo que ocurre cuando emerge una investigación incómoda, capaz de poner en jaque algunas certezas, merece nuestra atención crítica y, sobre todo, una reflexión serena. Ese es el caso del célebre -y oculto durante años- estudio de Henry Ford Health, que finalmente vio la luz gracias a la presión del Congreso estadounidense y la tenacidad de un debate que ya es internacional.
La historia de este estudio es la historia, también, de cómo funciona la ciencia en las trincheras institucionales, y demuestra lo difícil que resulta publicar resultados que contradicen el discurso oficial, aunque las conclusiones sean en extremo relevantes para la sociedad.
El contexto del silencio
Durante la última década, el movimiento crítico con la vacunación ha cobrado fuerza en Estados Unidos, alimentado por padres preocupados, investigadores independientes, y figuras públicas como Robert F. Kennedy Jr., empeñados en exigir transparencia y responsabilidad en las políticas sanitarias.
Sin embargo, el estudio realizado por los doctores Marcus Zervos y Lois Lamerato, bajo el paraguas de Henry Ford Health System en Detroit, nunca fue publicado en revistas académicas, a pesar de las enormes posibilidades investigativas que ofrecía el acceso a los datos médicos de más de 500.000 pacientes.
¿Por qué? Según los testimonios recogidos por el abogado Aaron Siri en una reciente audiencia del Congreso de Estados Unidos, los propios autores temieron perder su empleo y enfrentar represalias profesionales.
El miedo es un actor silencioso pero omnipresente en este tipo de polémicas y no es casual que estudios que puedan incomodar a la industria farmacéutica y a los organismos reguladores, acaben abandonados en un cajón.
La ciencia, lejos de ser un campo neutral y objetivo, está atravesada por intereses económicos, políticos y personales.
Resultados que incomodan
El estudio de Henry Ford comparó dos cohortes de niños nacidos entre 2000 y 2016: unos 16.000 niños vacunados y aproximadamente 2.000 no vacunados, ambos grupos monitorizados a largo plazo.
Sus conclusiones, según el testimonio recogido en el Congreso, fueron tajantes y contrarias a la expectativa inicial: la exposición a la vacunación se asoció independientemente con un aumento general de 2,5 veces en la probabilidad de desarrollar una condición de salud crónica respecto a los niños no vacunados.
El asma, la enfermedad atópica, el eczema, la enfermedad autoinmune y los trastornos del neurodesarrollo son las patologías que más contribuyen a ese resultado.
Pero si algo sobresale, son los datos significativos sobre neurodesarrollo: los niños vacunados presentaban hasta 5,53 veces mayor riesgo de trastornos neuroevolutivos, incluyendo 3,28 veces más probabilidad de retraso del desarrollo y 4,47 veces de trastornos en el habla, respecto a los niños no vacunados.
Para otros trastornos como el de Déficit de Atención con Hiperactividad (TDAH), discapacidades de aprendizaje e intelectuales, la diferencia fue tan marcada que en el grupo vacunado se encontraron numerosos casos, y en el grupo no vacunado, ninguno.
Tras una década, el 57% de los niños vacunados presentaba al menos un problema de salud crónico, frente al 17% de los no vacunados.
Objeción oficial y los límites del debate
No es de extrañar que las conclusiones de este estudio generasen una reacción inmediata en el establishment médico. El Dr. Jake Scott, infectólogo de la Universidad de Stanford, defendió en la audiencia la posición oficial y puso en duda la validez metodológica de los resultados.
Su argumento se centró en la presencia de sesgos en el estudio, como el mayor tiempo y frecuencia de atención médica en los niños vacunados, que podría inflar artificialmente los diagnósticos en ese grupo.
Scott citó que los niños vacunados visitaban el médico siete veces al año frente a dos del grupo no vacunado, lo que podría haber alterado la detección de enfermedades.
Sin embargo, el propio Aaron Siri respondió que los investigadores habían realizado análisis de sensibilidad eliminando del estudio a los niños que no buscaban atención médica, y ajustando por el tiempo de seguimiento, sin que los resultados cambiaran sustancialmente.
Además, apuntó que las enfermedades detectadas en los no vacunados no son de las que suelen pasar inadvertidas ni sin atención médica, lo que refuerza la solidez de los hallazgos.
A pesar de estas correcciones, la controversia permanece y la acusación de sesgo metodológico sigue siendo la principal defensa de la postura oficial.
Pros y contras del estudio
La importancia del estudio reside en haber abordado, por primera vez a gran escala y con datos estadísticamente significativos, la comparación de cohortes niños vacunados vs. no vacunados, una aproximación largamente demandada por los sectores críticos.
La principal virtud del trabajo estriba en los intentos por validar los resultados y ajustar por posibles sesgos, algo que debería servir de referencia para futuras investigaciones.
No obstante, como ocurre con toda ciencia, la interpretación de los datos puede prestarse a diferentes lecturas. Entre los principales contras, la postura institucional destaca la falta de publicación y revisión por pares, elementos centrales para validar hallazgos científicos y someterlos a escrutinio externo.
Además, se señala que el estudio no encontró correlación con autismo ni ajustó completamente por el sesgo en diagnóstico de enfermedades en función de la frecuencia de visitas médicas.
Otro reto es la representatividad del grupo de no vacunados, mucho menor en tamaño, lo que podría limitar la generalización de los resultados.
Versiones enfrentadas: ¿ciencia o creencia?
Lo revelado en el Congreso norteamericano no sólo pone sobre la mesa la polémica sobre los datos, sino sobre el control de los procesos científicos y la censura por parte de las propias instituciones.
Mientras el Dr. Scott defendía la existencia de más de 53 ensayos clínicos randomizados que avalarían la seguridad de las vacunas infantiles y argumentaba que los sistemas de farmacovigilancia resultan sólidos y eficaces para detectar efectos adversos, la contraparte, representada por Siri y los senadores críticos, insistía en la presión institucional que impide la publicación de resultados incómodos.
En paralelo, el Dr. Toby Rogers aportó otro matiz: el alarmante incremento del diagnóstico de autismo en EE.UU., con una subida del 32.000% desde 1970, y subrayó que los estudios que excluyen las vacunas como variable de análisis no son concluyentes.
Así, el debate queda en manos de versiones enfrentadas, donde la ciencia y la creencia institucionalizada se difuminan y el ciudadano queda en medio, obligado a formarse una opinión crítica.
La importancia social y política del estudio
La relevancia del caso Henry Ford Health trasciende la discusión estrictamente científica y se inserta en el debate sobre transparencia, independencia y ética en la ciencia.
El silencio que rodeó el estudio durante años y la negativa de sus autores a publicarlo por miedo a represalias, son síntomas claros de una estructura que prioriza el mantenimiento de dogmas por encima del avance honesto de conocimiento. Esta dinámica que niega el debate y condena al ostracismo a quien osa desafiar el discurso dominante.
En última instancia, el estudio de Henry Ford y la controversia que le rodea obligan a repensar el modelo con el que se determina la seguridad de los medicamentos y vacunas, a revisar los protocolos de publicación y a fomentar una cultura científica menos susceptible de las presiones corporativas y más abierta al escrutinio social.
¿Qué podemos aprender?
De esta polémica, surgen varias lecciones necesarias. La primera, la urgencia de repetir este tipo de investigaciones con mayor transparencia y corregir los fallos atribuidos al estudio para poder extraer conclusiones robustas y avaladas por la comunidad científica.
La segunda, la necesidad de proteger intelectualmente y laboralmente a los investigadores que realizan trabajos incómodos para los intereses del sistema, asegurando libertad de publicación y debate honesto.
Preguntar, dudar, exigir evidencia y transparencia, defender la independencia informativa y científica son los mejores antídotos ante el dogmatismo y la censura velada.
La historia del estudio de Henry Ford Health es la historia, también, de los límites de la crítica permitida y de cómo la ciencia, cuando se transforma en instrumento de poder, puede perder su rumbo y convertirse en un campo de batalla ideológico.