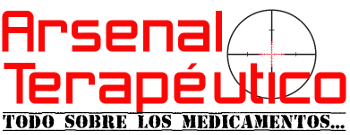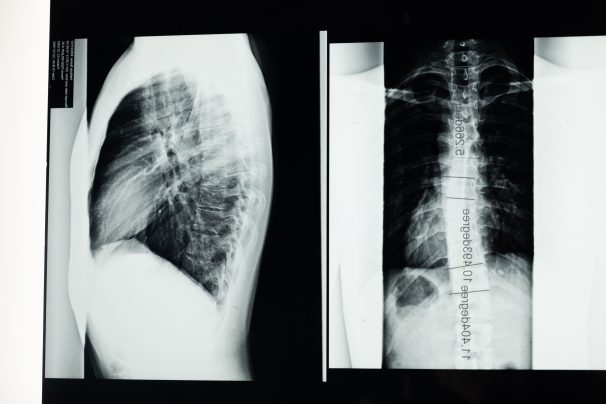La peste porcina africana ha llegado a la sierra de Collserola y ha encendido todas las alarmas en Cataluña. No es un susto local: es el aviso de que el modelo con el que producimos carne está jugando a la ruleta rusa con la salud pública, el medio ambiente y los animales.
Mientras tanto, el Ministerio de Agricultura ha ordenado el confinamiento de todas las aves de corral al aire libre por la gripe aviar, incluidas las explotaciones ecológicas y de autoconsumo. Dos decisiones, dos crisis, un mismo patrón: se señala al virus, se habla de bioseguridad, pero casi nadie se atreve a nombrar al verdadero protagonista, la ganadería industrial.
En Collserola se han confirmado varios jabalíes muertos por peste porcina africana y se han cerrado accesos al parque, limitado actividades al aire libre y desplegado operativos para intentar frenar la expansión.
Se insiste en que el virus, de momento, no afecta a humanos, pero sí amenaza al corazón económico del sector porcino español, que vive de exportar millones de animales criados en naves cerradas y altamente concentradas (en 2024 se exportaron en torno a 2,7 millones de toneladas de productos de porcino).
El miedo no es a lo que ocurra en el bosque, sino a lo que pueda pasar cuando el virus se cruce con miles de cerdos hacinados, seleccionados genéticamente para crecer rápido y con sistemas inmunitarios al límite.
Los jabalíes se han convertido en la coartada perfecta: se presenta la naturaleza como foco de riesgo mientras se oculta que el mayor premio para cualquier patógeno son las macrogranjas, esas ciudades de animales donde todo se repite en cadena.
Las mismas que necesitan antibióticos, piensos importados y una gestión de purines que las zonas rurales ya no pueden tragar, ni literal ni metafóricamente. Collserola no es solo un parque, es la metáfora de un sistema que ha ido arrinconando a la biodiversidad hasta convertirla en chivo expiatorio de sus propios excesos.
Macrogranjas: la fábrica de sufrimiento que no se quiere mirar
Quien quiera entender qué significa realmente ganadería industrial puede volver a ver las imágenes de una granja proveedora de El Pozo destapada por el programa Salvados de Jordi Évole y denunciada por Igualdad Animal.
Aquel “Stranger Pigs” mostró cerdos con heridas abiertas, animales incapacitados para moverse, cuerpos dejados morir en las naves y casos de canibalismo entre ejemplares desatendidos. No era una excepción exótica, sino la puerta entreabierta de una realidad que normalmente se mantiene oculta.
La Justicia llegó a abrir diligencias por posibles delitos de maltrato animal y contra la salud pública, reconociendo que las imágenes eran indicios “elocuentes” de lo que sucede cuando la prioridad absoluta es producir barato y rápido.
No hablamos de cuatro manzanas podridas: hablamos de un sistema que solo funciona cuando se cosifica al animal, se externalizan los impactos ambientales y se confía en que casi nadie vea lo que pasa detrás de los muros.
Investigaciones como la de “Factoría”, del fotoperiodista Aitor Garmendia, han documentado en granjas industriales españolas cerdos con articulaciones necrosadas, lesiones en colas por caudofagia (conducta anormal por la que los cerdos se muerden la cola casando diferentes daños), cadáveres aplastados por falta de espacio y restos óseos abandonados en las naves.
Todo ello en un contexto en el que las inspecciones oficiales apenas alcanzan a un pequeño porcentaje de explotaciones, dejando enorme margen para que la barbarie se mantenga rutinaria e invisible.
Enfermedades construidas a medida del negocio
Cuando se habla de peste porcina africana o de gripe aviar, se tiende a presentar los virus como fuerzas externas, inevitables, casi naturales. Sin embargo, su capacidad de hacer daño está directamente relacionada con cómo diseñamos los sistemas de producción. Millones de animales concentrados, escasa diversidad genética, estrés crónico, ventilación artificial, ciclos de vida reducidos al mínimo… es el caldo de cultivo perfecto para que cualquier patógeno circule, mute y se vuelva más peligroso.
A la vez, la respuesta se centra en “más de lo mismo”: más encierro, más desinfección, más controles sobre los eslabones pequeños, mientras se deja intacta la estructura que genera la vulnerabilidad.
Cuando las cosas se tuercen, se tira de sacrificios masivos, destrucción de animales sanos, indemnizaciones públicas y campañas de imagen para convencer al consumidor de que todo está bajo control.
El coste real lo pagan los animales, los territorios saturados de purines, las personas que viven junto a estas instalaciones y, al final, también quienes consumen productos de un sistema que necesita esconderse para sostenerse.
Tanto en el caso del cerdo como en el de las aves, las grandes decisiones se toman bajo una matriz que no se cuestiona: se da por hecho que la producción intensiva es intocable y que todo lo que se salga de ese patrón debe adaptarse a su sombra.
Así, medidas pensadas para macrogranjas se aplican sin matices a explotaciones pequeñas, a granjas familiares, a sistemas más ligados al territorio y con menor densidad animal. El resultado es que se desincentiva lo poco que queda de diversidad productiva en nombre de una “seguridad” que ignora su propio origen.
En lugar de abrir un debate profundo sobre el volumen de animales que puede soportar un territorio, sobre la necesidad de reducir consumo de carne y sobre la transición hacia sistemas menos intensivos, se prefiere mantener la máquina funcionando y culpar al eslabón más débil: el pequeño productor, la fauna silvestre, el consumidor que “no entiende” las medidas.
Lo que no se dice es que, si hubiera que ajustar el sistema a criterios honestos de salud pública y ambiental, muchas de las grandes factorías cárnicas resultarían simplemente incompatibles con la vida digna de animales y personas.
Ganadería ecológica: del margen al centro
La parte incómoda de esta historia es que sí existe otra manera de producir alimentos de origen animal, pero no encaja en el molde de la gran industria.
Espacio Orgánico visita la granja de huevos ecológicos Pedaque.
La ganadería ecológica y extensiva trabaja con menos animales por hectárea, ciclos más largos y una relación directa con el territorio que obliga a mirar la tierra, el agua y los animales como algo más que variables de un Excel. Eso la hace menos “eficiente” en términos de kilos por metro cuadrado, pero mucho más coherente si el objetivo es no convertir cada brote vírico en una crisis nacional.
En el ámbito del porcino, los modelos extensivos ligados a montes y encinares tienen márgenes económicos más ajustados y menor volumen de producción, pero aportan algo que ninguna macrogranja puede replicar: animales que se mueven, se comportan de forma natural y forman parte del paisaje, no de una línea de montaje.
Allí donde se ha apostado por circuitos cortos de comercialización, venta directa y acuerdos con comercios comprometidos, estos proyectos generan empleo estable, fijan población y fortalecen economías locales frente a la lógica extractiva de los grandes integradores.
El gran reto no es técnico, sino político y cultural. Mientras sigamos midiendo el “éxito” solo en toneladas producidas y euros exportados, la ganadería ecológica seguirá ocupando un rincón marginal del sistema, esforzándose por sobrevivir a normativas pensadas para otros y a estrategias comerciales que premian el volumen sobre la calidad.
Hay una decisión que no puede delegarse solo en ministerios y consejerías: la del consumo diario. Cada vez que se elige carne o huevos procedentes de sistemas ecológicos, extensivos o de ganaderos que trabajan a pequeña escala, se está votando en contra de las naves sin luz, de las colas mordidas y de las “granjas del terror” que periódicamente aparecen cuando alguien entra con una cámara.