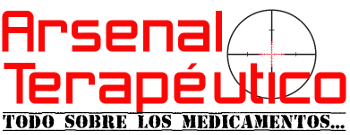Por Alejandro González Luna
En su despacho de la tercera planta del Barcelona Supercomputing Center-Centro Nacional de Supercomputación (BSC-CNS), el sevillano Alfonso Valencia repasa los proyectos en los que trabaja su equipo. Desde 2017 dirige el departamento de Ciencias de la Vida, del que forman parte unos 250 investigadores, entre ellos matemáticos, físicos, médicos, biotecnólogos y otros biólogos computacionales como él. “Nos dedicamos a utilizar los recursos de la supercomputación en problemas relacionados con la biología, la biotecnología o la medicina”, explica durante una visita de prensa organizada por la patronal biotecnológica Asebio.
El departamento de Ciencias de la Vida lleva a cabo desde operaciones computacionales complejas para facilitar el descubrimiento de nuevos fármacos hasta el análisis de grandes cantidades de datos genómicos para identificar mutaciones asociadas a enfermedades raras o al cáncer. También participan en proyectos de desarrollo de gemelos digitales de órganos y células mediante simulaciones de alto rendimiento para permitir el diseño de nuevas terapias de precisión para los pacientes.
Todo ello gracias al superordenador ordenador que alberga la sede del BSC-CNS, un edificio de cuatro plantas revestido con cristaleras y lamas verticales de aluminio blanco, situado en la plaza de Eusebi Güell, en el barrio de Les Corts, en Barcelona. El ordenador, conocido como MareNostrum 5 –es la quinta iteración desde la fundación del centro en 2005–, ocupa una sala de 800 metros cuadrado y hace en cuestión de horas cálculos que a un ordenador portátil le tomaría años.
En otras palabras, sus 314 petaflops le permiten realizar 314 cuatrillones de operaciones matemáticas por segundo, lo que lo convierte en uno de los más potentes de Europa —al nivel del Jupiter, de Alemania; el LUMI, de Finlandia; o el Leonardo, de Italia—. “Funciona como con los telescopios”, apunta Valencia: los investigadores solicitan horas de computación y un comité científico aprueba o deniega la solicitud en función de los méritos del proyecto.

Ingresos
En el BSC trabajan actualmente unas 1.500 personas. El 60% de su presupuesto estructural proviene del Gobierno español (5,8 millones de euros en 2024); el 30%, de la Generalitat de Cataluña; y el 10 %, de la Universidad Politécnica de Cataluña. De los 91,3 millones de euros de ingresos reportados por el centro el año pasado, 82 millones procedieron de fondos destinados al desarrollo de proyectos específicos: 33,2 millones de la Comisión Europea, 36,8 millones de Administraciones estatales y regionales españolas, y 12 millones de compañías privadas.
Al departamento de Ciencias de la Vida se suman los de Ciencia de la Tierra, Ciencias Computacionales, Aplicaciones Computacionales en Ciencia e Ingeniería, y Ciencias Sociales y Humanidades Computacionales. “Somos el centro de investigación más grande del país”, afirma Valencia. A sus espaldas, los ventanales de su despacho ofrecen una vista parcial de los jardines de la finca conocida como Torre Girona y del Campus Nord de la Universidad Politécnica de Cataluña, donde se encuentra el BSC-CNS.
Varias plantas por debajo de su despacho, los pasillos que conducen a la sala donde se aloja al superordenador, ubicado en el sótano del edificio, exhiben vitrales con placas como las que usan sus CPU (unidad central de procesamiento). Son una muestra de la proeza de ingeniería informática alcanzada por la humanidad en tiempos recientes. Al llegar a la sala, una cristalera permite a los visitantes contemplar el MareNostrum 5: largas filas de servidores con luces que parpadean sin parar mientras realizan cálculos incesantes.
El área más avanzada en desarrollo de aplicaciones de IA es posiblemente la biologíaAlfonso Valencia, biólogo
“El BSC-CNS también ha sido elegido para ser una de las llamadas factorías de inteligencia artificial de la UE”, comenta Valencia. Hasta el momento, hay 12 de estas factorías de IA en el continente, destinadas a ofrecer horas de computación a startups y pymes. Su propósito: impulsar la innovación del tejido industrial europeo, rezagado en los últimos años frente a otras regiones del mundo, apunta Valencia.
De hecho, esto es algo para lo que el MareNostrum 5 está preparado: todas las filas de servidores que ocupan su ala derecha están optimizadas para ejecutar programas de inteligencia artificial, una capacidad con un impacto transversal, pero especialmente importante para el departamento que dirige Valencia. “El área más avanzada en desarrollo de aplicaciones de IA es posiblemente la biología”, dice. El ejemplo más obvio, recuerda, es el Premio Nobel de Química del año pasado, otorgado a los creadores de AlphaFold, la IA de la empresa DeepMind —actual subsidiaria de Google— que permite predecir la estructura tridimensional de las proteínas.
Otro proyecto importante en el que trabaja el equipo de Ciencias de la Vida del BSC-CSN, señala, es en el desarrollo de infraestructuras nacionales y europeas para el uso de datos médicos en investigación, algo que ha cobrado especial interés tras la aprobación el año pasado del Espacio Europeo de Datos Médicos (European Health Data Space), una iniciativa que busca poner a disposición de la investigación todos los datos generados por hospitales europeos.
“Los sistemas de salud deben estar organizados para que los datos sean accesibles sin que estos tengan que salir de su lugar de origen, respetando las leyes de protección. Nosotros trabajamos en demostrar, tanto a nivel europeo como nacional, que la tecnología existe y funciona para realizar análisis directamente donde están los datos, mediante técnicas de análisis federado que garantizan seguridad y efectividad”, subraya. Así, añade, los modelos se entrenan localmente sin comprometer la privacidad de la información.

Retos
Pero uno de los principales problemas a los que se enfrenta la investigación es su posterior aplicación a casos reales. “España es una potencia científica, aunque no estamos en la posición que deberíamos estar en los indicadores de innovación. Aun así, hemos progresado mucho en los últimos años, y el sector biotecnológico es un claro ejemplo: ha hecho de la transferencia de tecnología el corazón de su modelo de negocio”, afirma Ion Arocena, director general de la Asociación Española de Bioempresas (AseBio). Y añade: “Si queremos avanzar como país hacia un nuevo modelo productivo, debemos apostar por sectores como el biotech, con la capacidad y fortaleza para convertir ciencia en tecnología e innovación”.
Asebio organizó del 7 al 9 de octubre el Encuentro Internacional de Biotecnología BioSpain 2025, celebrado en Barcelona. El evento reunió a más de 2.400 asistentes procedentes de empresas biotecnológicas, universidades, centros de investigación y tecnológicos. Algunos de sus miembros colaboran, de hecho, con el BSC-CNS, entre ellos, compañías como Almirall, Hipra, Lilly o Nostrum Biodiscovery, una spin-off del propio centro de supercomputación.
Esta última, Nostrum Biodiscovery, surgió en 2015, y ofrece dos plataformas computacionales, una de modelado molecular “para acelerar el diseño de fármacos y moléculas, y otra enfocada en el modelado y análisis de ácidos nucleicos naturales y sintéticos”, detalla Helena Martín, responsable de desarrollo de negocio y producto en la empresa. La compañía cuenta cuenta hoy con uno 30 empleados y clientes en una docena de países. Su caso no es único, sino que forma parte de la estrategia del BSC-CNS de asumir un papel más activo en la transferencia de conocimiento.
En total, han surgido ya 14 spin-offs del centro, cuatro de ellas del área de la salud. “El BSC-CNS se queda inicialmente entre un 10% y un 15% del capital de la compañía, y se acuerdan unos porcentajes de ingresos respecto al tipo de tecnología transferido, y luego eso se va diluyendo hasta que vendemos nuestra parte y salimos de las empresas”, detalla Valencia.

En el horizonte
El BSC-CSN cuenta, además, con dos ordenadores cuánticos instalados en su edificio recientemente. Asimismo, dirige la Red Española de Computación Cuántica (RES) a través del proyecto Quantum Spain, una iniciativa promovida por el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital de España que busca crear un ecosistema nacional de computación cuántica. Aunque Valencia puntualiza que se trata aún de una tecnología en ciernes. “El problema de los ordenadores cuánticos es que no son suficientemente estables”, advierte Alfonso Valencia, al frente del departamento de Ciencias de la Vida del centro.
De momento, indica, los investigadores están enfocados en el desarrollo de algoritmos que hagan posible una computación híbrida. El objetivo es integrar ambos sistemas en un mismo flujo de trabajo: mientras que la mayoría de las operaciones se realizarán en ordenadores tradicionales, aquellas que impliquen cálculos especialmente complejos podrán derivarse a los ordenadores cuánticos. “Todo el mundo está muy interesado en cómo van a ser esos algoritmos, en cómo se programan, en cómo se desarrollan”, señala. Conseguirlo será una revolución en toda regla y permitirá atajar algunos de los problemas biomédicos que aún se le resisten a la ciencia.