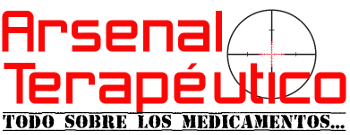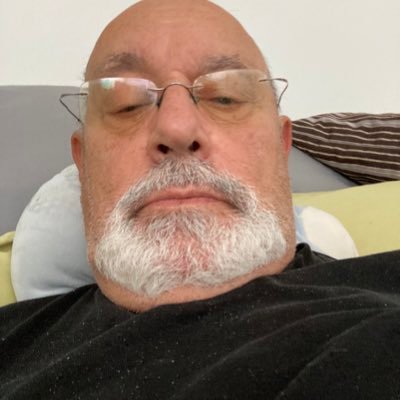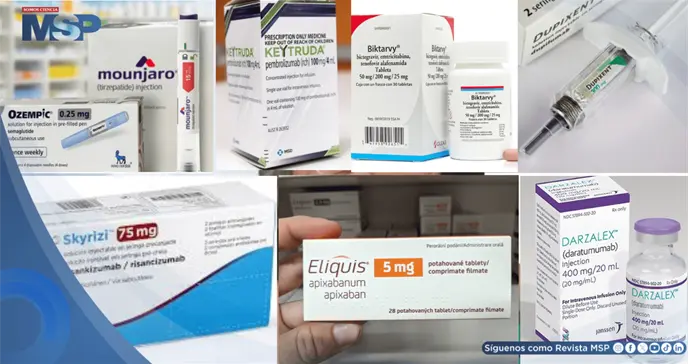“por Alejandro Ernesto Svarch Pérez y Federico Tobar
“Antes, cuando la religión era fuerte y la ciencia débil, el hombre confundía la magia con la medicina; ahora que la religión es débil y la ciencia es fuerte, el hombre confunde la medicina con la magia.”
—Thomas Szasz.
En 1797, Goethe publica El aprendiz de brujo. Un joven invoca fuerzas que no logra controlar; escobas hechizadas limpian sin descanso hasta inundar la casa. Dos siglos después, esa imagen sirve para pensar los medicamentos: el mercado liberó innovaciones y redes de distribución, pero sin el conjuro maestro de la política pública, esas fuerzas se desbordan y generan exclusión.
En América Latina, las farmacias privadas se multiplican mientras en los centros públicos faltan antibióticos o antihipertensivos. El acceso sigue marcado por el azar o el bolsillo. Los sistemas de salud son víctimas de su eficacia: al prolongar la vida, multiplican la demanda y transforman la salud en el mercado más lucrativo. Surgen precios que desafían la razón, como el de Zolgensma, cuyo valor equivale a 35 kilos de oro por dosis.
Entre medicinas que cuestan céntimos producir y otras que se cotizan como lingotes, se revela la fractura entre la lógica del mercado y la de la vida. Cuando los medicamentos esenciales escasean, se erosiona el derecho a la salud; cuando se garantizan de forma gratuita y universal, se reconstruye la confianza en lo público. La pregunta es si seguiremos dejando el acceso en manos del mercado o si seremos capaces de construir un pacto social que lo reconozca como núcleo de la justicia sanitaria.
De la mercantilización al acceso universal
Las reformas inspiradas por el Consenso de Washington en la década de 1980 trasladaron la lógica del ajuste fiscal al sector de la salud. La descentralización, la privatización y la introducción de patentes debilitaron la producción pública y encarecieron los fármacos. El resultado fue una región más dependiente, con un gasto de bolsillo creciente y servicios fragmentados.
En 2004, la OMS propuso un antídoto frente a ese hechizo: selección racional, financiamiento sostenible, precios asequibles y sistemas de suministro confiables. Esos cuatro pilares redefinieron el acceso universal y prepararon el terreno para las políticas que transformarían el mapa latinoamericano.
Tres generaciones de políticas públicas
La historia regional del acceso puede leerse como una sucesión de tres generaciones. Todas buscan lo mismo —garantizar que cada persona reciba el medicamento que necesita sin depender de su capacidad de pago—, pero cada una lo hace desde un contexto distinto.
Primera generación: Brasil y la soberanía productiva. A comienzos de los años 2000, Brasil lanza Farmácia Popular, integrada en el Sistema Único de Saúde (SUS). Combina producción pública a través de laboratorios estatales con la dispensa en farmacias públicas y privadas concertadas, bajo un esquema de copago. Instala la idea de que el medicamento es un pilar del sistema y no un bien accesorio: el Estado productor y regulador garantiza calidad y disponibilidad.
Segunda generación: Argentina y la gratuidad en la atención primaria. En plena crisis de 2001, Argentina crea Remediar, que rompe con la mercantilización y provee gratuitamente kits de medicamentos esenciales en todos los centros de Atención Primaria. Aplica criterios de selección racional, compras centralizadas y control social. Demuestra que, incluso en la recesión, la gratuidad es posible con decisión política y transparencia.
Tercera generación: México y la integración territorial del medicamento. Dos décadas después, México lanza Rutas de la Salud dentro del IMSS-Bienestar, institución del Estado que atiende a la población sin seguridad social. Su núcleo son los Kits IMSS-Bienestar, paquetes mensuales con medicamentos esenciales distribuidos en más de 8300 centros de salud, definidos por una pirámide nacional (147 fármacos de primer nivel, 367 de segundo y 446 de tercero). La trazabilidad digital, la participación comunitaria y la supervisión territorial garantizan que nadie salga con una receta incompleta.
De la soberanía productiva de Brasil a la gratuidad de Argentina y la integración territorial de México, se dibuja una misma convicción: el medicamento como bien público. Estas experiencias prueban que garantizar el abasto no es gasto, sino base material del derecho a la salud.
Hacia un pacto latinoamericano
Los medicamentos condensan la tensión entre el mercado y el derecho. Si se dejan librados a la oferta y la demanda, se vuelven mercancías de lujo; si se tratan como bienes sociales, encarnan la justicia. Las experiencias de Argentina, Brasil y México prueban que los Estados pueden garantizar el acceso universal, pero ningún país resiste solo a la presión de un mercado global que fija precios arbitrarios.
De allí surge la necesidad de un pacto latinoamericano por los medicamentos, sustentado en tres pilares inseparables:
— Promoción de genéricos de referencia, y, donde sea posible, producción pública, para asegurar soberanía y calidad.
— Compras conjuntas y negociación colectiva, mediante el Fondo Rotatorio y el Fondo Estratégico de la OPS, el SE–COMISCA y el Servicio de Suministros del UNFPA.
— Integración política regional, a través de Mercosur, CELAC o Unasur, para hablar con una sola voz frente a las corporaciones, homologando registros y armonizando la regulación, como lo hace la Unión Europea.
El desafío es no olvidar que detrás de cada política hay vidas concretas que dependen de una tableta de metformina, de un inhalador de salbutamol o de una dosis de antibiótico. Garantizar esos medicamentos básicos es tan transformador como construir hospitales enteros, porque devuelve dignidad y confianza en lo público.
Imaginemos una escena: una caja de medicamentos esenciales llega cada mes, puntualmente, a una comunidad de la selva amazónica, la sierra mexicana o el altiplano boliviano. No llega por azar ni caridad, sino porque los Estados decidieron juntos que la salud no es mercancía, sino derecho. Esa caja contiene, en realidad, la promesa de una vida más justa.
Como en el poema de Goethe, el maestro regresa con la palabra justa para ordenar el caos. América Latina también la necesita: la decisión política de tratar los medicamentos como bienes sociales que salvan vidas. Ese es el conjuro maestro que pone límite al mercado y devuelve la vida al centro.
© Le Monde diplomatique en español
Origen: « Dilemas del acceso a medicamentos en América Latina » – Le Monde diplomatique en español